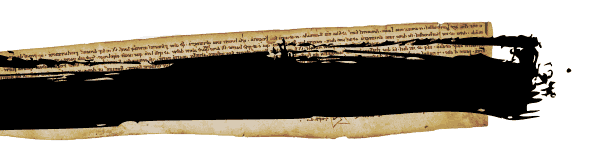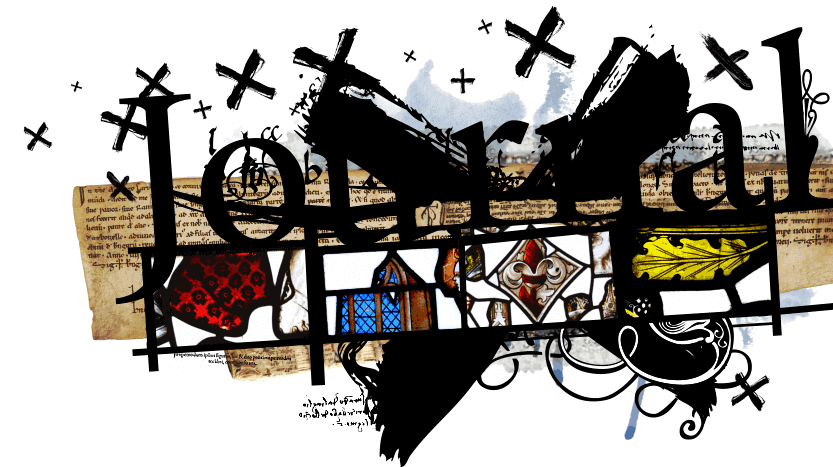Dar el alma — Blanco Mourelle
By Noel Blanco Mourelle | Published on March 29, 2020
- dio el alma a quien ge la dio
- JM
Existen dos maneras de contar una historia en la cual nuestros afectos están involucrados, una historia personal. La primera es admitir que cualquier historia es insignificante considerada individualmente. La segunda es afirmar que precisamente por eso, porque quienes la leen pueden encontrar consuelo, extraer enseñanza o participar de esos mismos afectos que desplegamos al contarlas, nuestras historias pueden tener un valor inextinguible. Una vez que hablamos de quiénes somos o de cuáles son nuestras experiencias, ideas o angustias, es cuando de veras nos volvemos insignificantes. Es el efecto de nuestras palabras el que permanece dentro de la prisión convencional del lenguaje, sometido a cambios que dicta el tiempo y no ya nosotros. Lo dicho, dicho queda. Nuestra huella en cada historia que contamos para la posteridad es un suplemento que no es posible reconstruir.
Siempre me he preguntado por qué Jorge Manrique decidió escribir una meditación sobre la muerte de su padre que comienza por lo universal y termina en lo particular. ¿Por qué sus Coplas parten de la muerte como sentido último de la condición humana para terminar con una visión, sin duda idealizada, de la muerte como antesala de la salvación de su propio padre? ¿Debe ser la historia propia presentada adecuadamente como el punto final de una meditación universal? ¿Es más decoroso proceder de este modo? ¿Y si la muerte como punto final de la experiencia humana y como igualadora de todos los estratos sociales y todas las conciencias, de Séneca a Heidegger, fuera inextricable de la manera en la que experimentamos el mundo desde nuestra propia subjetividad? Que la finitud de nuestra existencia es el límite de la conciencia humana era tan cierto para Manrique como lo es para nosotros.
Quizá no era posible para Jorge Manrique enfrentarse afectivamente a la muerte de su padre como si fuera una historia propia. Quizá de todas las cosas que experimentamos en nuestras vidas, la muerte es la única en la que lo personal y lo universal son indisociables. Quizá no es posible pensar en la muerte sin universalizarla porque la muerte misma es el lugar donde nuestras palabras ya se acabaron; así, comenzar por los ríos que van a dar a la mar no es un lugar común, sino la manera de prepararse para la imposibilidad de mirar a la muerte a la cara. Quizá, aun siglos después, la muerte de Rodrigo Manrique, cualquier muerte, es imposible de experimentar de otro modo que como propia. Todas las muertes que leemos son nuestra propia muerte. Y, en ese caso, confrontar la universalidad de la muerte es la única manera de consolarnos, de buscar una salida a la fragilidad de nuestra finitud.
Alguien me preguntó en una entrevista de trabajo cuál era mi verso favorito de la historia de la literatura española y di el primero que me vino a la cabeza, que es, sin duda, mi verso favorito de las Coplas: “dio el alma a quien ge la dio”. No sé si es mi verso favorito de la historia de la literatura española (o de la hespañola, o de la ibérica, o de la castellana, o de la palentina), pero es mi verso favorito del poema. El verso identifica la muerte con una donación en la que nosotros mismos somos la moneda. También es el verso tras el cual se esconde la respuesta a la pregunta de por qué es imposible hablar de la muerte separando su contenido afectivo de su condición universal. El verso significa que la muerte, tal y como Jorge Manrique la entiende, es el momento en que damos todas las historias, las ideas y los afectos que componen nuestra subjetividad a cambio de nuestro propio fin. Damos el alma a quien nos la dio.
En el verso de Manrique este don forma parte de una economía espiritual, cuya genealogía es posible rastrear hasta Platón, Juan de Patmos y Agustín, entre muchos otros. El alma no nos pertenece: el sentido de la vida es transaccional. Nuestra vida nos hace acreedores de una deuda que nuestra existencia redime (o no). El final de nuestra vida es un balance. Este balance nos obliga a dar el alma, no a devolverla, sino a reconocer que el final de la existencia es el fruto de esta transacción, como lo fue su principio. Esto se revela justo al final del poema, cuando lo universal ha dado lugar a lo particular. Que el final de todas nuestras vidas es una transacción cuyo resultado último nos es desconocido no es una nota particularmente alentadora para terminar un poema sobre la muerte. Nuestra condición de moneda viva está sujeta a un mercado de valores incierto.
Esto es así a pesar de las reglas específicas de la economía de la salvación, que no son la preocupación central de Manrique en las Coplas. En ellas, se establece una ética de carácter riguroso ante esta incertidumbre esencial. En realidad, nada es una garantía de salvación porque nuestros ojos no pueden ver más allá del velo de la eternidad. De esta manera, dar el alma es un auténtico don en el sentido maussiano. La obligación de darla es transaccional, pero el contenido específico de esta transacción nos es fundamentalmente desconocido. Solo sabemos que este don está sujeto a una obligación de origen incierto. Externalizar este don, hacerlo parte de una voluntad ajena es quizá un truco, una ficción que nos permite vivir como parte de algo más grande que nosotros mismos. No solo Rodrigo Manrique, sino todos recibimos el alma y la damos al final de nuestra vida. Este don está fuera de nuestro control.
Ya no queda ningún tiempo. Ya solo queda la memoria del muerto. Si esta memoria es “harto consuelo” o no, tal vez tenga que ver con la historia que queremos contarles a los otros o que queramos contarnos a nosotros mismos. Sabemos que es posible encontrarnos con los muertos en la plataforma virtual de nuestra memoria. Allí residen las cosas que sabemos, las cosas que sabemos y ni siquiera sabemos que sabemos y todas las cosas que es posible saber y nunca sabremos. Pero, ¿es la memoria realmente un consuelo, algo que al menos es posible comparar con la donación del alma dada? Probablemente no. Y reconocerlo es quizá el motivo último que oculta la escritura. Retener el alma ya dada y fingir que todavía nos queda tiempo. Así, la escritura sería el proceso según el cual fabricamos una memoria externa (un espejismo, una prótesis) de un alma que, como sabemos, nunca es del todo nuestra.