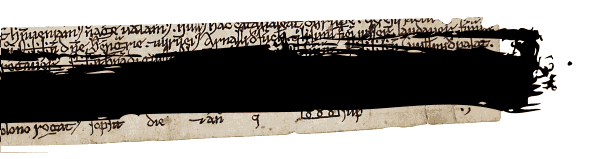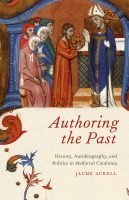Sobre la necesidad de teorizar la ficción en la Edad Media
Jaume Aurell ha escrito un libro magnífico que puede leerse de varias maneras diferentes. De hecho, el universo de lectores es extraordinariamente amplio, y esa es una de las grandes virtudes de este libro. Aurell tomó la difícil decisión de entrar a fondo dentro de la escritura de la historia en la Cataluña medieval en un libro escrito en inglés y publicado en una prensa universitaria americana ‑una de las más prestigiosas, con una colección de temas ibéricos brillantemente dirigida por Randy Petilos. La conversación que Aurell quiere establecer queda determinada por esta decisión: desea unir su voz a una bibliografía en la que han destacado los trabajos de Bisson o, más recientemente, Adam Kosto. Pero además Authoring the Past no sólo se suma a una conversación, sino que pretende ampliarla y en cierto sentido cambiarla. Aurell vuelve a poner sobre la mesa de trabajo los materiales fundamentales de que se nutrió la escritura de la historia en Cataluña entre los siglos XII y XIV, es decir todo el período crucial en el que se reclama la independencia de Cataluña con respecto al imperio, y se produce la expansión por el Mediterráneo ‑desde, así pues, la Gesta Comitum Barcinonensium hasta el Llibre de Pedro IV el Ceremonioso.
El libro ‑decía- puede leerse de varias maneras. Y en cierto modo, el haber elegido la conversación y el idioma que Aurell ha elegido, ha condicionado también la forma de escribir este libro. Aurell necesitaba crear en su público un conocimiento muy específico sobre una tradición historiográfica que normalmente está ausente (salvo escasos e ilustres ejemplos) tanto de las aulas de las universidades americanas como de las revistas especializadas y, en general, el mundo académico. Por eso, Aurell decidió dividir el libro en dos partes casi exactamente iguales, à la page près.
La primera parte es una concienzuda revisión de cada uno de los textos que constituyen su corpus, en que asigna, pues, un capítulo a cada una de las obras que se propone analizar. En estos cinco capítulos presenta la genealogía, los problemas de inscripción, la relación entre la obra y sus contextos, el carácter político de la escritura, y en general todo lo necesario para entender la creación ‑y aquí es crucial tener en cuenta que a Aurell le interesa sobre todo la autoría de estas obras, su “proceso de inscripción” (5)- de los siguientes títulos: Gesta Comitum Barcinonensium, Llibre dels Feyts de Jaume I, la Crònica de Bernat Desclot, la Crònica de Ramon Muntaner y el Llibre de Pedro IV el Ceremonioso. Esta primera parte es en sí misma utilizable como una revisión crítica de la importancia de esta tradición historiográfica catalana dentro de las grandes cuestiones teóricas que interesan a los medievalistas tanto como a los teóricos de la historia ‑es decir, qué es lo que constituye una obra histórica, cómo se transforman los contextos en los que éstas se incorporan, cuáles son las relaciones entre los hechos históricos y el universo de fuentes y de recursos de escritura (retóricos, por ejemplo, o poéticos) que se ponen en juego en el interior de cada uno de los textos. Y, en particular, cuáles son los problemas teóricos que afectan muy específicamente a la combinación entre escritura histórica y escritura autobiográfica, y cuál es la relación que mantiene con la teorización política.
Todas estas cuestiones generales pero, como dije, fruto de una concienzuda revisión crítica, son puestas en juego en la segunda parte del libro, que a lo largo de sus cinco capítulos se va planteando importantes cuestiones cuyo impacto teórico ha de ser más amplio. Los capítulos ya no abordan las obras en concreto, sino que cada uno de ellos elabora su encuesta teórica en conversación con los cinco textos. El capítulo 6 (primero de la segunda parte) aborda la cuestión de cómo se transforman los géneros historiográficos, y cómo se produce su distribución complementaria con respecto a lo que él considera géneros literarios, que en cambio vuelven a comparecer en momentos en que el discurso histórico queda más sumergido. El capítulo 7 se centra en el modo en que la autobiografía se encuentra con la escritura histórica y cómo, entonces, la propia autobiografía cambia los pactos de escritura y lectura de la historia (aunque, insisto, Aurell ha decidido no meterse en cuestiones sobre recepción de estas obras). El capítulo 8 se dedica en particular a la estricta relación lógica y genealógica que el autor mantiene con la escritura e inscripción de la obra. El capítulo 9 analiza el problema específico del encuentro entre historia y ficción en la escritura de la historia. El capítulo décimo y último, titulado, “La emergencia del realismo político” se introduce dentro de una de las cuestiones que más han interesado a estudiosos de la historia y de la literatura catalana (y peninsular, en general), que es la relación entre escritura de la historia y formas del realismo o del verismo, que Aurell, originalmente, interpreta en términos de teorización política.
Una tesis que recorre la totalidad del libro es la necesidad de centrar la investigación en los autores, en la medida en que éstos se encuentran en una coyuntura fundamental entre los hechos que narra la obra en cuestión y el proceso de inscripción de la obra. Esta centralidad es la que justifica precisamente el hecho de que el pacto autobiográfico (la expresión es de Philippe Lejeune, a quien Aurell cita sólo en una ocasión) forme también parte del pacto político que constituye la obra en su totalidad. Ahora bien, para que todo esto pueda tener lugar, es preciso que este autor ponga en funcionamiento no solamente una cierta voluntad de contar una historia hecha de hechos verdaderos, sino también toda una serie de recursos que Aurell denomina a veces ficticios, a veces literarios, a veces poéticos, etc. Si hay algo central en el libro de Aurell es precisamente la necesidad que siente de explicar la pulsión y la propia teoría historiográfica en tanto que un pacto permanente ‑un pacto político- entre historia o verdad y ficción, poesía, literatura, etc. Con objeto de poder llevar esto a efecto, el propio Aurell se sirve de un complejo teórico y metodológico en que la investigación histórica más tradicional se ve contrapunteada por metodologías que tienen tradicionalmente más que ver con los estudios literarios o con el conocimiento poético ‑e incluso, con la poesía como epistemología. La bibliografía que Aurell pone en movimiento no deja lugar a dudas, y juntamente con la bibliografía histórica relativa a Cataluña y a sus cronistas, Aurell también entra en discusión con Hayden White, con Monica Otter, o, naturalmente, con medievalistas como David Hult o Gabrielle Spiegel que han puesto en cuestión, desde perspectivas históricas o literarias, la cuestión sobre la muerte o pervivencia del autor y su aplicación a la cultura medieval.
Este complejo de tesis merece una reflexión, tal vez una sugerencia. En la argumentación de Aurell, los conceptos relativos a la ficción, la ficcionalidad, los recursos literarios, la licencia poética, y otras nociones semejantes, se usan de una manera intuitiva en su mayor parte. El uso ha lexicalizado casi todas estas nociones, y les ha desprovisto de una gran parte de la discusión intelectual que han generado a lo largo de los siglos. Aurell hace un esfuerzo importante por definir importantes conceptos en su obra, pero, quizá sorprendentemente, no parece estar interesado en dedicar espacio a esta historia conceptual de la ficción. En su argumentación, la ficción está al otro lado de la “verdad” o de la “historia”, y aunque la escritura histórica se nutre de la ficción, en la tesis de Aurell, lo hace, sin embargo, como si fuera algo externo, como si perteneciera a una tradición diferente o a una manifestación separada de la escritura de la historia, a la que se denomina épica, o poesía, o incluso, a veces, autobiografía.
La historia intelectual del concepto de ficción,sin embargo, merece una atención especial, puesto que, de otro modo, el argumento puede quedar muy debilitado. La discusión, por otro lado, es tan antigua como se pueda imaginar, y sin duda no es totalmente imprescindible establecer una genealogía completa. Pero quizá habría sido útil preguntarse por el estatuto del concepto de ficción en el período al que se dedica la obra de Aurell. De haber hecho esto, quizá se habría encontrado con discusiones como la que se hace en el ámbito del ius commune y de sus comentaristas. Graciano, por ejemplo, elabora fictiones que forman parte de su manera de concordar unos cánones con otros. En el derecho civil, como demostrara Yan Thomas en algunos trabajos fundamentales (sólo mencionaré uno, Thomas, Y. “Les Artifices De La Vérité En Droit Commun Médiéval.” L’Homme , no. 3 (2005): 113–130), existe un cierto operador lingüístico que es crucial para la heurística y para la hermenéutica jurídica, operador al que los juristas medievales llaman “fictio legis”, y que no sólo se manifiesta en latín, sino también en las lenguas ibéricas ‑a través, por ejemplo, de las Partidas y sus versiones catalanas- o en el provenzal de Lo Codi. La fictio legis y los casos narrativos utilizados por Graciano en el Decretum son modelos para los grandes comentarios jurídicos del siglo XIV, que, en las obras de Bartolo de Sassoferrato o Baldo de Ubaldis, vuelven a definir la fictio, dándole, además, una extensión mayor que la del operador lingüístico del “como si” en que se fundamentó la primera forma de fictio. La relación entre derecho y escritura de la historia es tan grande, que es difícil pensar en “ficciones” sin pensar en el modo en que los discursos jurídicos organizan su capacidad creativa de nuevas regulaciones.
La fictio, sin embargo, igual que no es propiedad exclusiva de la literatura o de la poesía, tampoco es propiedad exclusiva del derecho. La poesía y el derecho son solamente dos de las “disciplinas” que se interesan en la teorización de la fictio. Quizá a partir de san Agustín (De Mendacio, por ejemplo, o De Doctrina Christiana), o a partir de Graciano, también la teología se interesa por los elementos que constituyen la ficción y el lenguaje figurado. No hace falta sumergirse en el complejo exegético estudiado por el cardenal Henri de Lubac a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta (L’exégèse médiévale. Les quatre sens de l’Écriture, París: Aubier, 1959–1961), pero sí, quizá, mencionar la discusión al respecto que hace Tomás de Aquino al principio de la Summa, en especial 1.9–10, en donde Tomás discute no sólo el uso de lenguajes poéticos en el interior de la ciencia, sino también las maneras en que se puede someter a interpretación. Es cierto que Aurell prometió dedicarse a la inscripción de la obra, a ese momento autorial privilegiado, pero puede objetarse ‑o cuando menos sugerirse- que los autores de los que habla son letrados, con una clara formación que al menos es susceptible de relacionarse con este tipo de conocimiento y discusión que les es contemporánea.
No es sino en esa misma época, también, que se pone en discusión la posibilidad de extender la exégesis bíblica y sus técnicas a otras disciplinas. En parte, la responsabilidad es de Boccaccio en la Genealogia Deorum, libros 14 y 15, pero no es sino un eslabón en una larga cadena de transformaciones de la escritura que ponen en crisis nuestras concepciones intuitivas y decimonónicas sobre la separación de los géneros del escrito ‑o incluso literarios. En cualquier caso, esta manera de escritura desencadenó todo un modelo de autocomentario en Francia y en la Península Ibérica, en que se establece una teorización marginal ‑es decir, en glosas- entre lo que es “verdad” y lo que es “ficción” en el ámbito de la propia poesía (Pierre Bersuire, Christine de Pizan, Juan de Mena, Joan d’Avinyó, son sólo algunos de los muchos ejemplos). Dicho de otro modo, es difícil no teorizar el concepto mismo de ficción incluso cuando la escritura poética o literaria se siente en la necesidad de explicar hasta dónde llega la ficción y cuál es su relación con el concepto de verdad.
Como se ve, mi reflexión lleva a formular una pregunta crítica al libro de Aurell: ¿cuáles son las razones por las que renunció a enfrentarse a las teorizaciones medievales sobre la ficción? ¿Cómo habrían cambiado ‑tal vez incluso fortalecido, pero en todo caso profundizado- su argumento? ¿Por qué ‑más en general- los conceptos historiográficos parecen requerir de una teorización específica, pero en cambio quedan fuera conceptos como el de ficción que, sin embargo, están siendo disputados por diferentes disciplinas, siempre desde una posición intelectualmente compleja, y extraordinariamente sutil?
Esto también afecta a algunas de las decisiones de Aurell a la hora de elegir los autores con los que discute para construir su argumento. Una de las discusiones más interesantes sobre la escritura de la historia, y en particular de la autobiografía, en conexión con la ficción es la de Jean-Claude Schmitt en La Conversion d’Hermann le Juif (París, Seuil, 2003). Aurell menciona este libro una sola vez (157), para tratar de un detalle pequeño acerca de la autobiografía. Pero mi impresión es que Aurell habría hallado mucho más soporte para su argumento si hubiera discutido en profundidad las ideas de Schmitt, en particular la cuestión sobre la imposibilidad de establecer totalmente una dicotomía históricamente productiva entre historia y ficción (Schmitt aborda esta cuestión en las páginas 25–61 de su libro). Aunque Aurell menciona también en una ocasión a Hayden White (167–168), lo hace para hablar del concepto de emplotment, pero no para desarrollar problemas en los que White tiene realmente algo que decir en relación con las ideas de Aurell: la tropología de la historia, por ejemplo, y el modo en que se incorpora a la misma algo a lo que (y uno de los capítulos de Aurell tiene resonancias con este título) White llama “figural realism” (Hayden White, Tropics of Discourse, Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 1978; Hayden White, Figural Realism. Sudies in the Mimesis Effect, Baltimore y Londres: The Johns Hopkins University Press, 1999).
No es importante, a la larga, que no discuta a estos autores, pero en mi opinión sí lo es que deje de hacer una investigación fundamental de cierto sistema conceptual de la Edad Media, todo el que tiene que ver con los campos semánticos e ideológicos de la ficción, y lo sustituya por una serie de nociones intuitivas sobre un sistema conceptual que hizo derramar mucha tinta en varias disciplinas del universo intelectual de la Edad Media. Esto es casi más una sugerencia que una crítica, con objeto de invitar también a los historiadores a fijarse más en cómo se discutieron los conceptos sobre la fictio en la Edad Media.
Otra crítica algo más dura merece, en cambio, la editorial. La pésima decisión de no ofrecer una lista bibliográfica. Las notas al final, sobre ser sumamente incómodas (como buenas notas al final), amontonan las referencias completas, lo que hace muy difícil identificar un item bibliográfico completo ‑o lo hace penoso, como cuando en la página 298 se nos dice que la obra citada de Monika Otter forma parte de un volumen colectivo editado por Nancy Partner que, puesto que se ha utilizado antes (234), no se menciona aquí por extenso, lo que obliga a emprender una nueva búsqueda. El índice de nombres suaviza levemente el problema, pero no lo elimina.
Aparte de esta pequeña sugerencia, el libro es ahora mismo, un trabajo indispensable, y desde luego lo recomendaré no sólo a colegas, sino también a estudiantes dentro y fuera de las aulas.